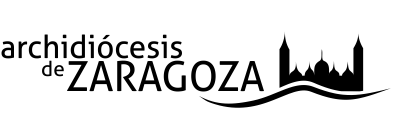¿Qué hacemos con nuestras pérdidas?, os preguntaba la semana pasada, a propósito de los discípulos de Emaús. La mayoría de nosotros solemos lamentarnos y afligirnos. Aflicción que, con frecuencia, nos hace experimentar que hemos perdido protección y seguridad y nos conduce a la dolorosa verdad de nuestra imperfección, al abismo de nuestra propia vida.
Y al sentir el dolor de nuestras pérdidas, nuestro corazón afligido nos hace abrir los ojos interiores a un mundo en el que se sufren pérdidas que exceden con mucho nuestro reducido mundo familiar o profesional. Es el mundo de los prisioneros o de los refugiados de guerra, de los enfermos de sida, de los niños que mueren de hambre, de los jóvenes que no encuentran trabajo, de tantas personas que han sido víctimas de inundaciones o temblores, de cuantos viven todavía el horror de la guerra, del hambre, de la enfermedad, de la soledad… Entonces el dolor de nuestro corazón nos conecta con el llanto y los gemidos de la humanidad que sufre. Y nuestro lamento se hace aún mayor que nosotros mismos.
Y llegamos a la Eucaristía con el corazón roto por muchas pérdidas, las nuestras y las del mundo. Como los dos discípulos de Emaús que regresaban a su aldea, decimos: «¡nosotros esperábamos…!» pero hemos perdido la esperanza y en su lugar nos ha sobrevenido la tortura y la muerte.
La cuestión de fondo es si nuestras pérdidas dan lugar en nosotros al resentimiento o al agradecimiento. Con frecuencia, nos puede el resentimiento. Cuanto más viejos nos hacemos, tanto más fuerte es la tentación de decir: «la vida me ha engañado; ya no hay para mí futuro ni motivo de esperanza; lo único que me queda es defender lo poco que tengo, para no perderlo todo…» El resentimiento es una de las fuerzas más destructivas que hay en la vida. Es una fría ira que se instala en el centro mismo de nuestro ser y endurece nuestros corazones.
La Eucaristía, sin embargo, nos ofrece otra alternativa: la posibilidad de optar, no por el resentimiento, sino por el agradecimiento. Lamentar nuestras pérdidas es el primer estadio para pasar del resentimiento al agradecimiento. Las lágrimas producidas por nuestra aflicción (cfr. el caballero de la armadura oxidada) pueden ablandar nuestros corazones endurecidos y abrirnos a la posibilidad de dar gracias (Eucaristía significa acción de gracias).
Vivir eucarísticamente es vivir la vida como un don, como un regalo por el que uno está agradecido. Este es el gran misterio que celebramos, que a través del dolor por nuestras pérdidas, llegamos a experimentar la vida como un don. La belleza y el valor inmenso de la vida están íntimamente relacionados con su fragilidad y su caducidad.
Con mi afecto y bendición
Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón