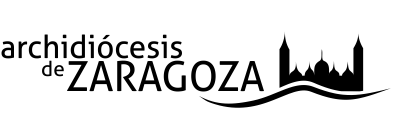–¡Abuelo, vuelve a empezar que yo no estaba!
–Deja continuar al abuelo –replicó su hermano–.
–Como os decía, estaban preparados Melchor, Gaspar y Baltasar. Después de un viaje lleno de peligros, habían ofrecido sus presentes al niño y comprendían que no habían acertado con los regalos. Las manitas de Jesús no querían jugar con el oro brillante, el humo del incienso le hacía toser y la mirra le daba angustias, y buscó el rostro de María. La mirada de Jesús para ellos fue pequeñita y fugaz. Los tres reyes regresaron y decidieron volver con presentes más adecuados.
Pero he aquí que, cuando el rabo del último dromedario desaparecía tras las montañas, apareció por estas mismas un cuarto rey. Su país estaba bañado por el mar Pérsico. Había salido de su palacio como los otros reyes, con un presente: tres preciosas perlas que era necesario regalar a un rey recién nacido, según indicaba la estrella. Lo había dejado todo para llevarle aquellas tres grandes perlas. Caminó y caminó guiado por la estrella, fatigado y polvoriento, y entró en la cueva. ¡Ya se le habían adelantado los otros reyes! Lo más grave no era que llegaba tarde, sino que se presentaba ante el niño con las manos vacías. No tenía ninguna perla.
Lentamente, con temblor de piernas, se arrodilló a los pies del infante, levantó la cabeza y le dijo:
–Señor he llegado más tarde que mis compañeros y encima, no te puedo dar las perlas que traía. No las tengo.
Verás: dejé a mis compañeros porque iban más lentos que yo con mi caballo, y me quedé pernoctando en una posada. Fue allí donde vi a un anciano acurrucado en un rincón tiritando de fiebre. Nadie le conocía, no tenía dinero para pagarse el médico ni las medicinas. Yo tampoco llevaba dinero encima, así que, antes de que muriera, di una perla al posadero para que buscara a un médico y curara al viejo y, si moría, le diera sepultura.
Al día siguiente retomé el camino con la esperanza de encontrarme con ellos, puesto que, con los dromedarios, iban más lentos. Me adentré en una zona desértica. Grandes rocas jalonaban un pequeño sendero. De pronto unos gritos de auxilio hirieron mis oídos. En un recodo unos bandoleros maltrataban a un prisionero. Eran muchos, y no me atreví a luchar contra ellos; así que, perdonadme, pero les di la segunda perla, en pago por la libertad de aquel muchacho.
Tan sólo me quedaba una perla y me moría de ganas de ofrecérosla, Señor.
Era mediodía, y estaba seguro de llegar a Belén al atardecer cuando apareció ante mí un pueblo en llamas. Los soldados de Herodes acababan de incendiarlo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y vi con dolor cómo cumpliendo órdenes de Herodes, se llevaban a todos los niños menores de dos años. Los gritos de angustia y el llanto de las madres me hicieron estremecer, Señor, os ruego me perdonéis otra vez. Ofrecí mi última perla al capitán de los soldados para que dejaran en paz a aquellos pequeños. Así que aquellas madres pudieron estrechar a sus hijos contra su pecho y esconderse con presteza.
Por eso, Señor ahora os vengo a adorar con las manos vacías. ¡Perdonadme, Señor!
Cuando el rey persa concluyó su confesión, hubo un largo silencio. Su frente tocaba el suelo. Finalmente, se atrevió a levantar sus ojos. José acababa de llegar con un manojo de paja. María observaba a su hijo. ¿Dormía? ¡No! El chiquitín puso sus manitas encima de las palmas de las manos vacías del rey persa, palmeó con alegría y le sonrió.
Con esta historia tan elocuente que he tomado de J. Joergensen quiero significar la misión encomiable que las mujeres que integran Manos Unidas realizan para erradicar el hambre en el mundo y devolver la dignidad de muchos pueblos. Seguro que el proyecto que nos ha sido asignado, por valor de casi noventa mil euros, dejará nuestras manos vacías pero henchido nuestro corazón. Gracias por vuestra solidaridad.
Con mi afecto y bendición
Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón