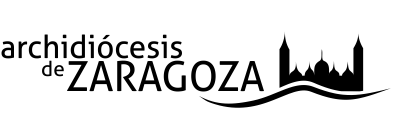Documento para descargar: para-el-ngelus-2020-04-09
Por fin hemos llegado al Jueves Santo. La vivencia cordial de los misterios que estamos celebrando en esta Semana Santa virtual, más con el alma que con la participación corporal, nos sitúa en aquella Cena de despedida donde ocurrió algo insólito, que sigue prolongándose a lo largo del tiempo. En los últimos días, he comentado el anuncio de dos traiciones: la de Judas y la de Pedro, y la novedad pascual que Jesús imprimió a aquella Cena. Hoy contemplamos la Cena en sí misma, según el relato del evangelio de Juan (13, 1-15).
Jesús la introdujo con un gesto, que a los suyos les pareció desproporcionado: lavó sus pies como si fuera el criado de cada uno de ellos. Pedro, fiel a sus convicciones sobre lo que tenía y no tenía que hacer el Mesías, se negó en redondo: “No me lavarás los pies jamás”. El Mesías no puede ser un criado, pensó. Pero Jesús corrigió una vez más su visión desenfocada: “Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo”. Era tanto como decirle: si no estás dispuesto a servir como sirve el Hijo del Hombre, tú y yo nada tenemos en común. Pedro se tragó sus escrúpulos y se aprestó a ser lavado íntegramente, que es tanto como decir que estaba dispuesto a dejarse triturar completamente por el servicio. Pero esta disponibilidad para servir por Jesús y con él no era fruto de un acto heroico de su generosa voluntariedad, sino el don con el que el Señor le enriquecía, pues de otro modo le sería imposible ser el servidor de todos. En el gesto de lavarles los pies, Jesús concentró el “sacramento” que Él es para que el mundo tenga vida y nos “purificó” para que podamos hacer, junto con Él, lo que Él ha hecho. Por eso, concluyó el lavatorio con esta exhortación: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?…
También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, os he dado ejemplo”. No sólo nos propone su ejemplo como exigencia moral de vivir permanentemente para los otros, sino que además nos proporciona la capacidad para hacerlo, según la acertada fórmula que acuñó San Agustín en sus Confesiones: “Da quod iubes et iube quod vis” (“dame lo que mandas y manda lo que quieras”). La Cena continuó con un gesto inesperado y hasta entonces desconocido para todos ellos. Tal como el apóstol Pablo testificó que era voz común en cada una de las comunidades cristianas de la primera generación, “el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía»”. Y lo mismo hizo con el cáliz. “Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva”. Así inauguró la nueva celebración pascual, en la que Él es el Cordero que se inmola por muchos y se perpetúa a lo largo de la historia. Por esto, los cristianos “no podemos vivir sin la Eucaristía”, como afirmaron ante el procónsul los 49 mártires de Abitinia, en el año 304, cuando fueron sorprendidos un domingo en la casa de Octavio Félix mientras celebraban la Eucaristía desafiando así las prohibiciones imperiales.
El aislamiento impuesto por la pandemia nos impide reunirnos en el templo para celebrar la Eucaristía en este Jueves Santo, pero la “comunión de los santos”, que circula permanentemente en la Iglesia, nos proporciona la posibilidad de celebrar, con íntimo gozo espiritual, este misterio de amor, contemplando, gracias a los actuales medios de comunicación, la celebración que en ese mismo momento está desarrollándose en alguno de los templos de nuestra Iglesia universal. Dios, con su gracia y amor, trasciende el espacio y nos da la capacidad de hacer lo que Él desea: servirnos unos a otros y mantener viva la esperanza en estos penosos días de enfermedad. Hagamos nuestros estos sentimientos de comunión con Cristo, expresados por uno de los mejores poemas de nuestro siglo de oro:
No me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, en tal manera,
que aunque no hubiera cielo yo te amara
y aunque no hubiera infierno te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
porque aunque cuanto espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
Pedro Escartín Celaya