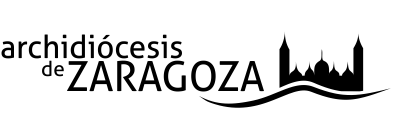Documento para descargar: para-el-ngelus-2020-05-05
No siempre se llamó ‘cristianos’ a los discípulos de Jesús. En el Nuevo Testamento se nos designa como ‘hermanos’, ‘discípulos’ o ‘seguidores del camino’ de Jesús. Fue unos diez años después de la resurrección de Jesús cuando, en Antioquía de Siria, se nos empezó a llamar “cristianos”, como testifica la primera lectura de este día (Hch 11, 19-26). Algunos de los discípulos, que se dispersaron después del martirio de Esteban, llegaron a Antioquía y allí fundaron una iglesia, que fue relevante para la expansión
del mensaje de salvación. Antioquía era entonces una de las mayores ciudades del imperio, la tercera nada menos. Y, “como la mano del Señor estaba con ellos”, aquellos misioneros llegados de Jerusalén convirtieron a muchos, no sólo judíos, también griegos. La noticia llegó hasta los apóstoles y enviaron a Bernabé, que asumió un papel directivo en la naciente comunidad y llamó a Saulo, que tomó Antioquía como centro de sus posteriores operaciones misionales. Pero era el Espíritu Santo quien hacía que la labor de estos misioneros fuera fecunda, pues ellos jugaban su papel de mediadores, poniendo el esfuerzo, la audacia o la elocuencia, pero el Espíritu era quien realmente conducía a estos actores. De tal manera prosperó esta comunidad que pronto se convirtió en el foco más importante de difusión del cristianismo. No puede extrañar, por tanto, que la denominación de ‘cristianos’, para designar a los que hemos seguido a Jesús, hiciera fortuna.
La vitalidad de esta comunidad se confirma con algo que un poco más adelante narra el libro de los Hechos: la colecta que organizaron para socorrer a los cristianos de Jerusalén con ocasión de la hambruna que se produjo hacia el año 44, en tiempos del emperador Claudio. La fe y la caridad siempre han ido de la mano en la vida de la Iglesia. También ahora, con ocasión de los problemas originados por la pandemia, estamos llamados a socorrer “según las posibilidades de cada uno”, como ellos hicieron, a los hermanos que sufren con más intensidad el cese laboral y la crisis económica que se anuncia. Hemos de estar preparados y dispuestos para ello.
El Evangelio de este día (Jn 10, 22-30) nos presenta a Jesús, en la fiesta de la Dedicación del Templo. Mientras paseaba por el pórtico de Salomón, los judíos le hicieron una pregunta directa: “Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente”. Jesús les abocó una vez más a que sacaran las consecuencias de lo que estaban viendo: “Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ésas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz”. Tantas reticencias como estaban dejando crecer en sus corazones les impedían ver con claridad que Jesús había sido enviado por Dios. ¿Tan difícil era descubrirlo? Lo que pasaba era que, ayer igual que hoy, el hombre se hace su propia idea sobre Dios y sobre su voluntad de salvarle, que no coincide con la realidad de Dios que nos sobrepasa sin medida, y cuando Él se nos manifiesta no lo reconocemos. Ocurrió con los profetas de Israel y, sobre todo, con Jesucristo, su Hijo encarnado como luz, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Las obras que Jesús hacía apuntaban siempre hacia la misericordia de Dios con los pecadores, pero los que creían saberlo todo murmuraban diciendo: “Este acoge a los pecadores y come con ellos”, a lo que Jesús respondió con tres parábolas: la de la oveja perdida, la dracma perdida, y el hijo perdido y su hermano ‘fiel’ (Lc 15. 1-32). ¡Se habían hecho otra idea de cómo debía comportarse Dios con los perdidos, sin darse cuenta de que también ellos formaban parte del grupo de los perdidos!
Esto explica que “vino a su casa, y los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 11). Ojalá seamos de aquellos que lo reciben, porque, entonces, nos da “poder hacerse hijos de Dios” (Jn 1, 12). Con los sentimientos que expresa esta canción pidamos la gracia de reconocer a Jesús en sus obras como salvación para nosotros:
Vengo ante ti, mi Señor,
reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor
que tú me das como a un hijo.
Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas quiero llenarme de ti.
Que tu Espíritu, Señor,
abrase todo mi ser,
hazme dócil a tu voz,
transforma mi vida entera.
Puesto en tus manos, Señor,
siento que soy pobre y débil,
mas tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo.
Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza,
amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.
Pedro Escartín Celaya